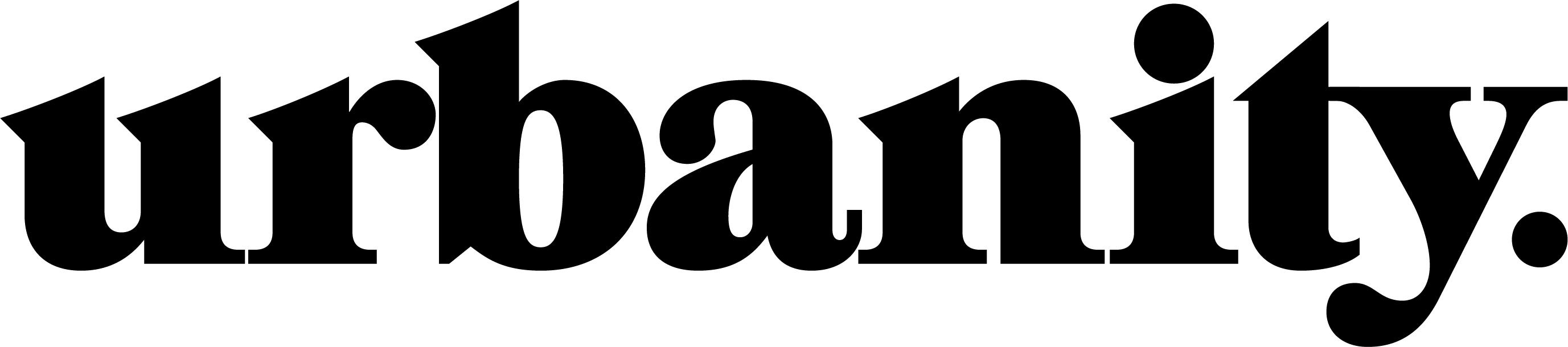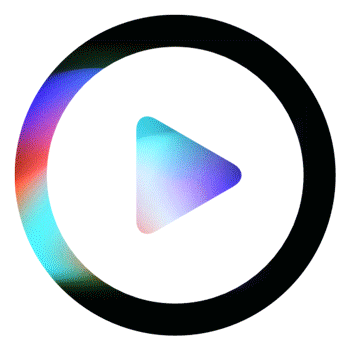Ayer vivimos un hecho insólito: un apagón que modificó durante horas nuestras rutinas diarias. A la caída de la red eléctrica tuvimos que sumar móviles inutilizados, redes caídas, aplicaciones mudas. De pronto, la era digital pareció esfumarse y nos devolvió, sin esperarlo, a un tiempo que parecía olvidado. Un tiempo en el que la radio era el centro de información, los vecinos se se reunían a escucharla y en el que las conversaciones no dependían de una pantalla. Me recordó a las historias que contaba mi madre de su infancia y juventud, incluso antes de que la tele se convirtiese en la reina de los salones y enmudeciera la vida en familia.
Sin notificaciones ni mensajes, muchos niños y jóvenes —acostumbrados a vivir conectados— tuvieron que levantar la mirada y conversar con sus padres. En casa, el silencio de los dispositivos dio paso a las historias, las anécdotas, las preguntas y las risas que normalmente quedan sepultadas bajo el ruido y el aislamiento digital. Mi hija adolescente cogió un libro sin que nadie le dijese nada y se puso a leer. Y os aseguro que no es algo que haga habitualmente.
En los bares, la escena era casi entrañable: terrazas llenas de personas hablando entre ellas, sin más distracción que un refresco, una copa de vino o una cerveza y las conversaciones cruzadas. Además, había tema común para romper el hielo. Hasta en el supermercado, donde solemos ir sumidos en prisas y pantallas, surgieron conversaciones espontáneas entre desconocidos. Hubo quien fue al supermercado como si fuese a llegar el fin del mundo, otros, como entretenimiento social sin la posibilidad de encender la tele, mirar el móvil o mandar correos electrónicos. Tuvimos que hablar con nuestros vecinos, mirarnos a la cara, coger un libro y confiar en el boca a boca, volver a ser tribu.
La falta de conexión también nos impulsó a salir a la calle sin prisas. Volvimos a pasear por nuestras ciudades como si el tiempo se hubiera ensanchado. A apreciar los árboles, las fachadas, las pequeñas escenas cotidianas que solemos ignorar. Incluso valoramos los maravillosos medios de transporte que tenemos y que nos facilitan tanto la vida.
Sobre todo, el apagón nos obligó a rendirnos a los hechos, a practicar algo tan raro en estos tiempos como la aceptación. No había más que hacer que aceptar y adaptarse. Y en esa rendición, en esa calma forzada, descubrimos que también se puede vivir desconectados de una forma y conectados a la vez, como antaño.
El apagón de ayer nos dejó incomodidades, claro que sí. Pero también nos regaló una experiencia de gran valor: nos recordó las comodidades inmensas de las que disfrutamos en la actualidad, y al mismo tiempo nos invitó a reflexionar sobre nuestra dependencia de la hiperconectividad.
Quizás no se trata de renegar de la tecnología —sería absurdo hacerlo—, sino de recordarnos, cada tanto, que el presente más real no siempre cabe en una pantalla. Que hablar cara a cara, caminar sin mirar el móvil, escuchar una canción en la radio, o simplemente observar la vida a nuestro alrededor, sigue siendo lo más extraordinario que tenemos. Se apagó la luz eléctrica y se encendió la del agradecimiento y la reflexión.
Este artículo es una valoración muy personal; dejando atrás el miedo inicial ante la incertidumbre de lo que estaba pasando, que me acordé mucho de compañeras que tenían eventos programados para ayer, que no me quedé durante horas encerrada en un ascensor o un tren, o la valoración de la posibilidad del ciberataque y todas las hipótesis que pudimos hacer…
Y tú, ¿cómo lo viviste?