Hay una herida que no sangra, pero drena. Se nos escurre en forma de ansiedad, de insomnio, de jaquecas que no se curan con analgésicos ni con likes. No hay fármaco que devuelva la respiración lenta ni receta que enseñe a sentarse a mirar el cielo sin prisas. Y sin embargo, seguimos ahí, corriendo con el cuerpo cansado y el alma deshidratada.
Porque sí, nos está doliendo vivir.
Nos duele la desconexión con lo esencial. Nos lastima la velocidad con la que pretendemos que todo encaje, que todo funcione, que todo esté listo para ayer. Nos carcome esta presión invisible que nos empuja a estar en todas partes, menos dentro de nosotros mismos.
Y es que nos enseñaron a querer sin pausa, pero a no sentir del todo. A producir sin mirar hacia adentro. A dormir con el móvil en la mano y el corazón en automático. A no llorar en público, a no mostrar fragilidad. Nos enseñaron a ignorar el cuerpo cuando pide tregua y a desconfiar del alma cuando grita.
Nos arrancaron de nuestros propios biorritmos como si fuéramos piezas industriales en una cadena de montaje emocional. Pero el alma no entiende de turnos ni de horarios. El alma pide pausa, pide fuego lento, pide raíz.
El alma pide pausa, pide fuego lento, pide raíz.
Nos desconectamos de nuestro pulso natural
¿Qué fue de los amaneceres sin notificaciones? ¿Qué hicimos con las conversaciones que no necesitaban filtros ni emojis? ¿Dónde dejamos esa danza lenta con la vida, la que no buscaba llegar primero, sino simplemente estar?
Hemos reemplazado lo natural por lo eficiente, lo intuitivo por lo planificado, lo real por lo escenográfico. Parimos con miedo y a contrarreloj. Criamos con culpa y con exceso de teoría. Amamos con ansiedad de abandono y no con presencia. Disciplinamos el cuerpo no con respeto, sino con exigencia estética. Queremos controlarlo todo: el parto, el deseo, el dolor, el cuerpo, el otro.
Y al hacerlo, olvidamos que el cuerpo tiene un tiempo propio. Que la tristeza necesita espacio. Que el amor no es un algoritmo. Que la piel no entiende de filtros y que el corazón no vibra en 5G.
Vivimos sometidos al dios del tiempo Kronos —el que se mide en minutos, deadlines, recordatorios— y hemos olvidado el Kairós: ese instante sagrado en el que el tiempo se suspende porque algo importante está ocurriendo. (Kairós en griego es un concepto de la filosofía griega que representa un lapso indeterminado en que algo importante sucede. Su significado literal es «momento adecuado u oportuno»).
Kairós es ese abrazo que dura más de lo esperado. Ese silencio compartido que no incomoda. Esa conversación que se teje sin prisas en una cocina con olor a café y a verdad. Pero, ¿quién tiene tiempo para eso?

La mala gestión de la frustración: la epidemia silenciosa
Nos hemos vuelto intolerantes al vacío, al no saber, al no tener control. No sabemos esperar, y no por impaciencia, sino por pánico. Esperar se ha vuelto una amenaza, un recordatorio de que no lo tenemos todo resuelto.
Y entonces forzamos. Apuramos procesos. Empujamos emociones que aún no han madurado. Nos enamoramos por aburrimiento. Nos desvinculamos por miedo. Tomamos decisiones como quien cambia de canción: al primer segundo que no nos gusta, pasamos a la siguiente.
Pero la vida no es una playlist. Hay dolores que hay que atravesar sin skip. Hay amores que solo florecen si les das invierno. Hay transformaciones que ocurren en la cueva, en la noche oscura, en el no saber. Queremos todo aquí y ahora. Pero el alma no tiene prisa. Y sin embargo, le exigimos que se adapte al ritmo de la productividad, de la inmediatez, de la comparación constante. Le pedimos que se rinda al Kronos, cuando su lenguaje es el del Kairós.
Reemplazamos lo profundo por lo performático
Nos contamos la vida a través de pantallas. Nos narramos con filtros y eslóganes. Y no está mal compartir, pero ¿desde dónde lo hacemos? ¿Desde la conexión genuina o desde la necesidad de validación?
Hacemos fotos del amanecer, pero ya no lo miramos. Publicamos “self love” mientras nos miramos al espejo con desprecio. Subimos frases de espiritualidad sin bajar al barro de nuestra propia sombra. Hablamos de autenticidad con el alma anestesiada y el cuerpo sometido a ideales imposibles.
Temblamos más con una notificación pendiente que con un beso en el cuello. Sostenemos el móvil con más fuerza que la mano del que nos acompaña. Le damos más importancia a las vistas que a las miradas.
Y mientras tanto, el corazón se va quedando solo, incluso cuando está rodeado de gente.
El alma reclama volver a casa
Hay algo profundamente humano en cerrar los ojos en un abrazo, en dejarse caer en el pecho de alguien sin miedo a parecer débil. Hay algo sanador en llorar con todo el cuerpo. En permitirnos fallar, en volver a empezar. En no tenerlo todo claro, pero tener claro que estamos vivos.
Nos duele vivir porque nos hemos olvidado de habitar la vida. De saborear los instantes. De permitirnos ser torpes, lentos, vulnerables. De que no pasa nada si no respondemos al segundo. De que un “no sé” también es una respuesta. De que sentir miedo no es lo mismo que ser cobardes.
Hay algo profundamente espiritual en aceptar nuestros ritmos. En respetar el silencio. En elegir la presencia. En no querer correr más rápido que nuestra alma. Porque a veces el sufrimiento no viene de lo que nos pasa, sino de cómo nos forzamos a responder a ello. Viene del desarraigo con nosotros mismos, del rechazo a los procesos naturales, del olvido de lo sagrado en lo cotidiano.
Hay algo sanador en llorar con todo el cuerpo. En permitirnos fallar, en volver a empezar.
El retorno a la ecología del alma
Necesitamos recuperar nuestra ecología humana. No solo la de los árboles y los ríos, sino la de los vínculos. La de la escucha. La de los cuerpos sin vergüenza. La de los vínculos sin apuro. La de los procesos sin receta. La de los afectos que se cocinan a fuego lento.
Porque igual que un bosque no se regenera en dos días, un corazón tampoco. Igual que un río no fluye si lo encajonas, una emoción tampoco. Igual que una planta no florece si la comparas con otra, tú tampoco.
Volver a nosotros no es retroceder. Es regresar al hogar del que nunca debimos salir. Es darnos el permiso de respirar lento. De caminar descalzos. De quedarnos en una conversación sin mirar el reloj. De amar sin posesión. De llorar sin censura. De mirar el cielo como si fuera la primera vez.
Es recordar que somos parte de un ciclo mayor. Que no estamos rotos, sino desenraizados. Que no estamos perdidos, sino distraídos. Que no somos menos por necesitar pausa, silencio, refugio.
 Y sí, hay salida
Y sí, hay salida
La hay. Y no está en hacer más. Ni en tener más. Ni en llegar más lejos. Está en volver a ti. En aprender a tolerar la frustración como quien se sienta junto al fuego sin pedirle que deje de arder. En escuchar al cuerpo sin ponerle condiciones. En mirar al otro sin pantalla de por medio. En llorar sin pedir disculpas. En amar sin apurarse. Está en honrar tu tiempo interno. En respetar tu ciclo. En permitirte florecer a tu ritmo, incluso si eso significa detenerte. Incluso si eso significa deshacer lo aprendido.
Hay salida, y no es una puerta que se abre hacia afuera. Es una rendija que se abre hacia adentro. Una grieta por donde vuelve a colarse el sol. Un susurro que dice: aún estás a tiempo. A tiempo de amar distinto. De vivir despacio. De elegir con el alma. De sanar de verdad.
La vida no se nos fue. Solo se nos olvidó cómo habitarla. Pero siempre se puede volver.
Un artículo de Juande Serrano
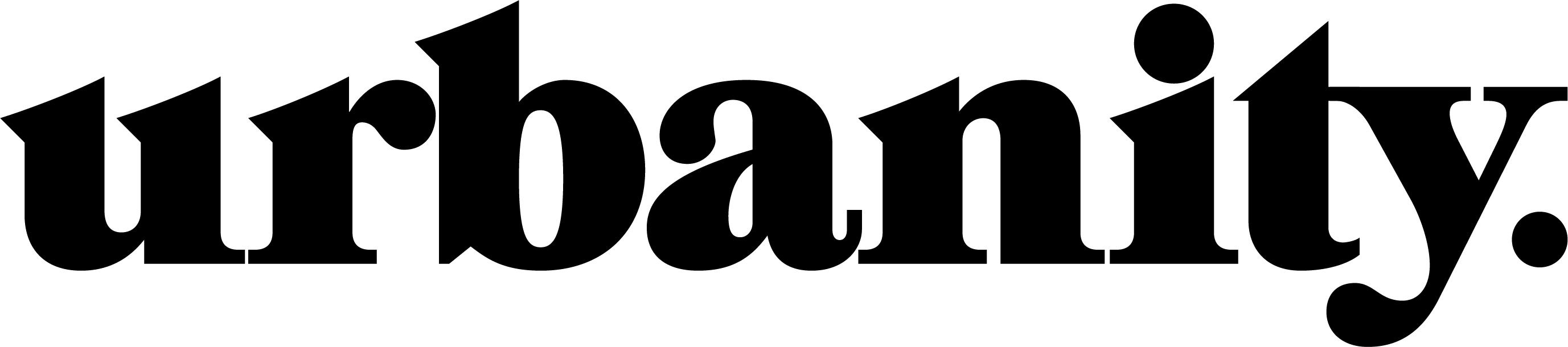
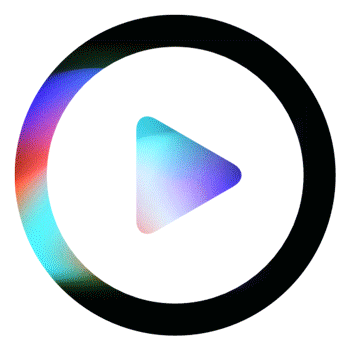




 Y sí, hay salida
Y sí, hay salida








