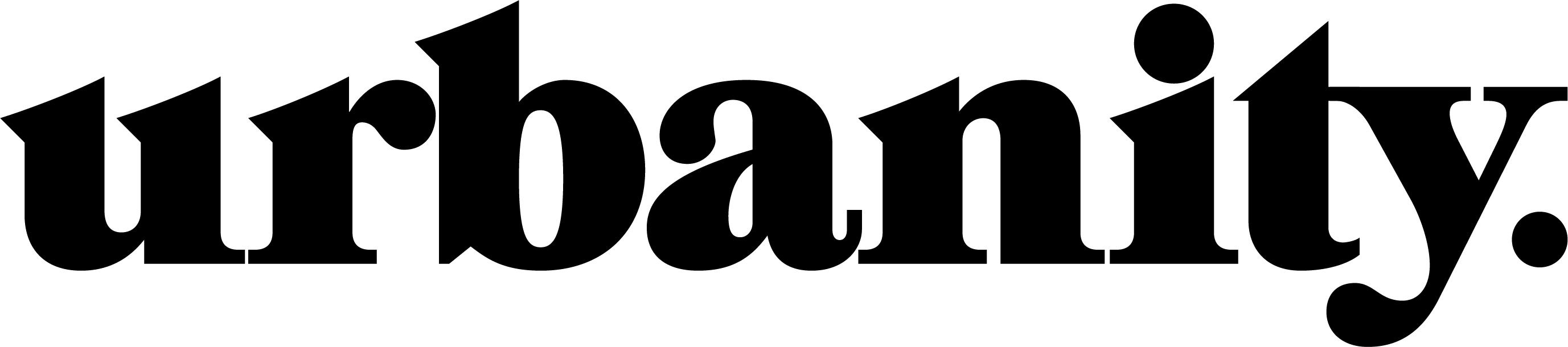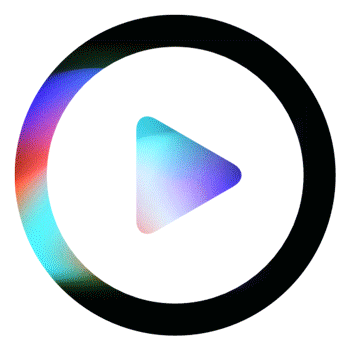Ayer, al caer la tarde, la quietud de la llanura cordobesa, la tierra que me vio nacer, se quebró de repente bajo el estruendo de lo inesperado: dos trenes de alta velocidad, símbolos de progreso y conexión, se convirtieron en el escenario de una tragedia que hoy pesa en cada pensamiento, en cada abrazo contenido.
El choque y descarrilamiento en Adamuz ha dejado a personas fallecidas, y muchas otras heridas, algunas de gravedad, y ha convertido un trayecto ordinario en un abismo de dolor para tantas vidas que en la cotidianidad seguían su existencia.
El día después de la tragedia en la vida cotidiana
Cuando sucede un evento así —tan abrupto, tan ajeno a nuestra voluntad—, lo primero que sentimos es incredulidad. Luego, incredulidad y miedo se mezclan con tristeza profunda. ¿Cómo es posible que en un instante, un espacio de vida se convierta en un espacio de ausencia? ¿Cómo sostener la mirada cuando la certidumbre se disuelve? Esta ruptura interior es el primer impacto del duelo colectivo.
Ese momento en que el corazón parece detenerse, cuando la noticia llega como un temblor interno y no como información, es el umbral del dolor humano: un lugar en el que nos encontramos vulnerables, inseguros, buscando sentido sin encontrar palabras. Pero también es un lugar donde, precisamente, podemos comenzar a vivir la vulnerabilidad compartida que existe más allá del sufrimiento.
El día después de una tragedia no llega con estruendo. Llega en silencio. Llega cuando el sol sale igual que siempre, cuando las calles vuelven a llenarse, cuando la vida —con una crueldad que no es intencionada— continúa. Y es entonces cuando muchas personas descubren que algo dentro se ha detenido.
Ayer, en Adamuz, un instante bastó para quebrar la normalidad. Un viaje cualquiera se transformó en un antes y un después. Y hoy, el país despierta con una herida que no se ve del todo, pero que se siente en el pecho, en el estómago, en esa pregunta muda que se repite sin encontrar respuesta: ¿Cómo puede pasar esto?
El día después no es todavía duelo. Es, muchas veces, shock. Es esa sensación extraña de irrealidad. De estar despiertos, pero no del todo aquí. De escuchar las noticias como si hablaran de otro mundo, hasta que el nombre, el rostro, la llamada que no llega, lo confirma todo.
En las catástrofes, el cuerpo suele ir más lento que los hechos. La mente intenta protegernos anestesiando, desconectando, fragmentando la experiencia. Por eso hoy muchas personas no lloran. O lloran sin parar. O no sienten nada. O sienten demasiado. Todo eso es normal. Todo eso es humano. Todo es compartido desde la compasión más profunda del alma.
A quienes han perdido a alguien
Si estás leyendo esto y has perdido a un ser querido, quiero decirte algo con absoluta claridad: “No hay palabras que puedan aliviar lo que estás viviendo”.
Y no es necesario que lo hagan. Tu dolor no necesita ser explicado. No necesita ser entendido. No necesita ser superado. Necesita ser sostenido.
En el duelo traumático, como el que sigue a un accidente repentino, la herida no es solo la ausencia, sino la forma en que llegó. La brusquedad. La falta de despedida. La sensación de injusticia. La interrupción violenta de lo que aún estaba vivo.
No te exijas serenidad.
No te exijas fortaleza.
No te exijas sentido.
Hoy, basta con respirar.
Con pasar el día.
Con dejar que otros te cuiden si puedes.
Con aceptar que ahora mismo no sabes cómo seguir, y que eso está bien.

El duelo: Un tiempo que no se corre
El dolor que hoy se expande como un río lento en muchas familias es legítimo. Hay madres, padres, hijos e hijas, parejas y amigos que se enfrentan ahora mismo a la inmensidad de lo perdido; a la oscura pregunta de “¿por qué a ellos?”; a la angustia de no tener respuestas. La herida está ahí, abierta, y no hay prisa para cerrarla. El duelo no se corre, no se acelera, no se esquiva. Se siente.
La psicología nos enseña que el duelo tiene paisajes: a veces la tristeza, otras el vacío, la ira, la negación, la nostalgia, y en ocasiones la quietud silenciosa. Cada quien lo transita a su manera, con diferentes tiempos y diferentes formas. No hay un “deber ser” del dolor, sino un “podemos ser” juntos en la experiencia humana de sostenerse cuando todo parece desmoronarse.
Déjame decirte que el dolor no es lineal (y no debería serlo). El duelo no avanza en línea recta. Habrá momentos de calma inesperada y otros de caída profunda. Días en los que parecerá que puedes sostenerte y otros en los que todo volverá a romperse. No es retroceso. Es el modo en que el alma intenta integrar lo imposible.
A veces el duelo no pide respuestas. Pide permiso para doler. El amor no desaparece con la muerte. Se transforma en dolor, sí. Pero también en memoria, en vínculo interno, en presencia silenciosa.
A quienes acompañan sin saber qué decir
Quizá no hayas perdido a nadie directamente, pero sientes el impacto. Quizá acompañas a alguien que hoy está roto por dentro y no sabes cómo ayudar.
Aquí va algo esencial: No hace falta decir nada extraordinario. No hace falta animar. No hace falta buscar frases bonitas.
A veces, lo más sanador es decir: “No sé qué decirte, pero estoy aquí.”
La presencia regula más que cualquier explicación.
El silencio compartido cura más que los consejos.
El respeto al ritmo del otro es una forma profunda de amor.
La dimensión invisible de las catástrofes
Las tragedias no solo dejan muertos y heridos. Dejan personas con el sistema nervioso alterado. Con miedo a viajar. Con imágenes intrusivas. Con insomnio. Con el cuerpo en alerta constante.
Todo eso también merece cuidado. Buscar apoyo psicológico no es un signo de debilidad. Es un acto de responsabilidad emocional. El trauma no atendido no se va solo: se enquista, se desplaza, se somatiza.
En este momento, se han activado recursos de asistencia y apoyo —tanto logístico como psicológico— para los afectados y familiares: líneas de atención, equipos de ayuda psicológica en estaciones y hospitales, y la coordinación entre servicios sanitarios. Estos espacios son puertas seguras para hablar, llorar, ordenar pensamientos y encontrar acompañamiento profesional cuando el dolor se siente abrumador.
Pedir ayuda es una forma de honrar la vida que sigue.
La comunidad despierta: Solidaridad en medio de la ruina
Ante el horror del accidente, surgieron actos de solidaridad que nos recuerdan algo esencial: somos red. Personas que no se conocían, vecinos de Adamuz y pueblos cercanos, voluntarios, equipos de emergencia, profesionales de la salud, han trabajado toda la noche sin descanso para rescatar, ayudar, sostener y calmar. Ese impulso solidario —tan humano y tan profundo— es la chispa que, en medio de la noche del alma, nos devuelve algo de luz.
Cada gesto —una manta, una palabra, una mano tendida— se convierte en un puente hacia la esperanza. Porque el dolor compartido se vuelve menos opresivo cuando encontramos la mano de otro que dice: “estoy contigo”.
Los rostros de las víctimas y la humanidad que nos une
Más allá de las cifras —39 muertos, más de un centenar de heridos, decenas de familias afectadas— cada número es un rostro que ahora está en la memoria de quienes lo amaron. Este día después no es estadística: es una colección de historias detenidas —una risa, un viaje, una llamada pendiente, un abrazo no dado—. La tragedia nos recuerda que detrás de cada vida hay un mundo entero, y cuando una de esas vidas se va, el universo de alguien se fractura.
A quienes han perdido a un ser amado les diría: “Tu dolor es real y tiene espacio para sentirse. No te apresures a superarlo”. El amor que se fue no desaparece; transforma su forma, pero no su presencia en el corazón.
Una mirada más amplia, cuando aún no hay fuerzas
El dolor de hoy no es solo un síntoma de pérdida, sino que mañana será una puerta hacia una transformación profunda. El sufrimiento puede fracturar la estructura de nuestra identidad conocida, pero también puede abrir la posibilidad de reconocer nuestra interconexión con todos los seres humanos. En momentos de tragedia global, lo individual y lo colectivo se entrelazan: el dolor de uno es el dolor de muchos, y la compasión de uno se expande para tocar a otros.
En este espacio transpersonal, el duelo no es un lugar de aislamiento, sino un tejido que nos recuerda que no estamos separados. Nos une la vulnerabilidad y la esperanza. Nos une el amor que permanece cuando alguien se va.
Desde esta perspectiva, hay algo que solo se puede decir con mucho respeto: La tragedia nos recuerda nuestra fragilidad radical. Pero también nuestra profunda interdependencia.
La tragedia nos recuerda nuestra fragilidad radical.
Nadie atraviesa esto solo. Aunque el dolor sea íntimo, el sostén es colectivo. Somos más red de lo que creemos. Hoy, miles de personas sienten el mismo nudo en el pecho sin conocerse. Eso también es humanidad. No para justificar lo ocurrido. Nunca para minimizarlo. Sino para recordar que, incluso aquí, no estamos solos.
Para hoy, un día después de la tragedia, solo esto
Si hoy no puedes pensar en el futuro, no lo hagas.
Si hoy no puedes entender nada, no lo intentes.
Si hoy solo puedes sobrevivir al día, eso es suficiente.
El sentido —si llega— llegará más adelante.
Ahora es tiempo de cuidado.
De lentitud.
De ternura radical.
El día después no pide explicaciones.
Pide manos.
Pide tiempo.
Pide permiso para estar rotos.
Y aunque ahora no lo parezca, incluso en este lugar tan oscuro, la vida no se ha ido del todo.
Está herida.
Está en pausa.
Pero sigue latiendo, esperando a ser acompañada con la misma delicadeza con la que hoy acompañamos el dolor.
Aquí no hay lecciones.
Solo presencia.
Y a veces, eso es lo único que realmente consuela.
Hoy puede parecer que todo es gris, que la vida perdió su brillo. Sin embargo, incluso en la penumbra hay pequeñas luces: la memoria amorosa, los gestos de cuidado, las historias que se cuentan con ternura, el silencio compartido que no exige más que estar presentes.
Permítete sentir.
Permítete llorar.
Permítete recordar con dulzura.
Permítete, también, encontrar un momento de paz en la certeza de que la vida —aunque frágil— sigue siendo un milagro compartido.
Una artículo de Juande Serrano